Tal la afirmación
de Roberto A. Macías*, matemático que investiga en Análisis
Armónico (AM) en el Instituto de Matemática Aplicada del
Litoral (IMAL)**
y en la FIQ
- UNL. Hay modelos
matemáticos que permiten estudiar los aumentos de caudales fluviales,
o cómo se expande la contaminación, entre muchas otras aplicaciones.
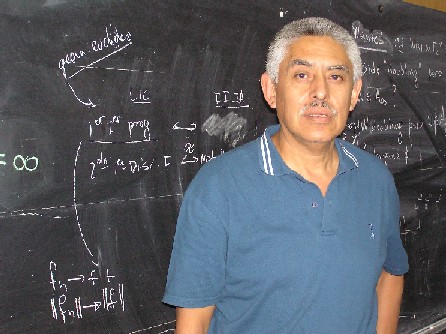 ¿Qué
debe entenderse por AM?
¿Qué
debe entenderse por AM?
El AM data del siglo XIX y surge con Jean-Joseph Fourier, matemático
francés que lo desarrolló para hallar la causa de que se
fundieran los cañones del ejército napoleónico cuando
disparaban. Para ello estudió el problema del calor, cuya ecuación
desarrolló. La modeló con senos y cosenos, y elaboró
las llamadas “Series de Fourier”, origen del Análisis Armónico.
¿Por qué
decidió estudiar matemática?
Debido a que me atrajeron la perfección de las ideas matemáticas,
la lógica de su razonamiento y el orden que imprime a las cosas.
¿Cuáles
han sido sus aportes a la disciplina?
Comencé a investigar cuando cursaba el doctorado en la Washington
University, en EE. UU., y me asignaron un problema que en los años
’70 era muy nuevo: tratar de ver cómo se comportan los problemas
matemáticos en geometrías distintas de las que tenemos en
el mundo común, el espacio tridimensional en el que estamos acostumbrados
a movernos, donde las distancias no cumplen lo que hay en el triángulo,
o sea que un lado es menor que la suma de los otros dos. Eso se llama
“desigualdad triangular”, que conocen todos los estudiantes de la secundaria.
Hacer análisis en esa geometría se llama “espacio de tipo
homogéneo” (es decir, parecido a lo que pasa en la vida real).
Tuve suerte; obtuve resultados que en ese momento no se esperaban, y eso
tuvo una expansión muy grande. Hoy, muchos matemáticos trabajan
en el tema. Además de investigar, también me dedico a la
docencia, una actividad muy importante para mí en la que hago esfuerzos
para que lo que yo diga pueda ser comprendido por los alumnos.
Hoy, ¿en
qué otras actividades puede aplicar sus saberes un matemático?
En muchas y variadas: por ejemplo, aquí en el Ceride
y en los Institutos de investigación integrados encontramos matemáticos
que trabajan en los servicios centralizados de Documentación y
de Computación, y con ingenieros de diversas ramas de las ingenierías.
En el ámbito provincial, el Instituto
de Estadística y Censos está dirigido por una matemática.
En EE.UU. y en España, hay matemáticos trabajando en software,
bancos, telecomunicaciones, consultoras, direcciones de personal, entre
otros sitios. Un matemático está preparado para modelar
situaciones complejas y resolverlas; es muy dúctil. Asimismo, muchos
continúan estudios de posgrado y se doctoran, por ejemplo, en alguna
ingeniería. Sin embargo, en la Argentina se hace poco desarrollo
en cualquier ciencia, y se prefiere comprar patentes en el exterior.
¿Dónde
podemos reconocer la presencia de la matemática?
Por ejemplo, en la tomografía computada, realizada en base a la
“Transformada de Radón inversa”, un resultado matemático
muy teórico que permite reconstruir la imagen de lo que el aparato
mide. También la telefonía y la computación se basan
en desarrollos matemáticos -la última, en la Lógica-.
Los aviones se modelan sobre ecuaciones diferenciales matemáticas,
que también se usan para establecer cuánto demora un trozo
de carne en descongelarse, o cómo se comporta la transmisión
del calor. Los matemáticos desarrollan la geometría para
medir los campos; a la crecida del Salado la estudian los ingenieros en
recursos hídricos, pero sobre modelos matemáticos, los que
también se aplican para comprobar la expansión de la contaminación
ambiental. Creo que casi no existe actividad humana en que no esté
presente la matemática, a la que se deben la mayoría de
los progresos. Un dato más: los matemáticos descubrieron,
mucho antes de que fuera aceptado, que la Tierra era redonda y calcularon
su diámetro. Eratóstenes, en 210 a. C., calculó el
diámetro terrestre en 12.000 Km, y la medida es de 12.751,2 Km.
(*) Doctor en Matemática
por la Washington University
(EE.UU.) Ex investigador del Conicet,
docente en el Departamento de Matemática de la FIQ/UNL,
director de becarios y presidente de la Unión
Matemática Argentina. Ha sido director del Ceride/Conicet
y del Intec/Conicet/UNL.
Acaba de publicar
“Operadores maximales de difusión del calor para semigrupos de
Laguerre con parámetros negativos”. (**) Güemes 3450, de nuestra
ciudad.