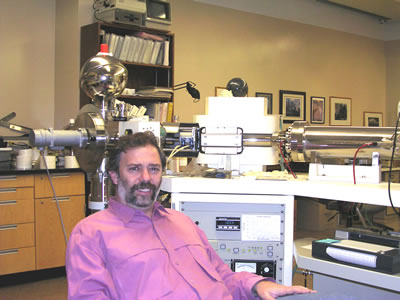 Agua
en la Luna
Agua
en la Luna
El Dr. Alberto Saal -geólogo-, investigador argentino egresado
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dirigió el
equipo científico de la Brown University (EE. UU.) que detectó
hidrógeno en las rocas lunares. Importancia del hallazgo y las
nuevas líneas de indagación que se abren.
El satélite
no estaba seco
El reciente descubrimiento de agua en la Luna por un grupo de investigadores
de la Brown University (Rhode Island; EE. UU.) recorrió el mundo.
La afirmación sobre la existencia de hidrógeno en las rocas
lunares dejó atrás la creencia instalada en el mundo científico
durante más de 40 años de que este satélite natural
de la Tierra estaba completamente seco. El equipo de investigación
formado por profesionales del Instituto Carnegie, de Washington, y de
la Case Western Reserved University, de Cleveland, fue dirigido por Alberto
Saal, quien se doctoró en Ciencias Geológicas (CsGs) en
la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Fcefn) de
la UNC. Según relata Saal, la inquietud de indagar sobre la existencia
de agua en la Luna surgió al conocer la nueva técnica desarrollada
por Erik Hauri, del Instituto Carnegie, que mejoró las posibilidades
de detectar elementos volátiles en rocas volcánicas. “Con
Erik trabajamos los diez últimos años para deteminar el
contenido de volátiles en el manto terrestre, y lo contacté
para hacer este trabajo con los cristales lunares”, manifiesta el científico
argentino.
El estudio
Éste se realizó sobre material recogido durante las misiones
espaciales Apolo 15 (1971) y Apolo 17 (1972), el que se conserva en el
Johnson Space Center, de Houston, Texas, desde que fue traído a
nuestro planeta. Tal como indica Saal, este descubrimiento es útil
para reconstruir la historia sobre el origen de la Luna y de la Tierra
y la presencia de agua desde épocas muy tempranas. En ese sentido,
reconoce que este hallazgo no rebate el modelo de la colisión como
el que originó la Luna, pero lleva a pensar nuevamente en el proceso.
El paradigma actual plantea que la Luna se formó por una colisión
cataclísmica entre la temprana Tierra y un objeto del tamaño
de Marte, hace 4500 millones de años. Según se cree, si
había agua en la Tierra antes del impacto, se perdió en
el material que formó la Luna durante la colisión. Este
estudio que detectó hidrógeno en las rocas lunares da fuerza
a la hipótesis de que el agua es endógena a la Luna y, por
lo tanto, el impacto no produjo la pérdida total. “El trabajo pone
límites en las características de la colisión y formación
de este satélite natural terrestre porque supone que se dieron
condiciones que permitieron conservar el hidrógeno (el elemento
más liviano en la tabla periódica). Sin embargo, no desestima
el modelo de colisión como el que originó la Luna, ya que,
hasta el presente, es el que mejor explica el momento angular entre la
Tierra y su actual satélite. Asimismo, sigue en pie la posibilidad
de que el agua disuelta en las rocas lunares fuera agregada inmediatamente
después de su formación, tal vez durante sus primeros 100
millones de años, por material meteorítico rico en esta
vital sustancia”, señala.
El proceso
Para el análisis, Saal pulió diminutos granos de vidrio
volcánico que había en las rocas lunares a fin de llegar
a la composición química en su interior, ya que cualquier
sustancia en la parte exterior pudo haber sido depositada después
de que se enfriaron los minerales en erupciones ocurridas en la Luna hace
cerca de 2 mil millones de años. De esa manera, demostró
la existencia de hidrógeno en ese material, lo que es una indicación
de agua disuelta en los minerales que forman el manto lunar, según
explica el investigador argentino. Por lo tanto, los nuevos resultados
vuelven a poner en relieve la pregunta sobre la existencia de agua en
los polos lunares y su origen: si es propia de la Luna o fue depositada
más tarde por la contaminación proveniente de asteroides
y meteoritos. Saal añade que, hasta el momento, hubo dos misiones
de la Nasa para verificar la existencia de agua en los polos de la Luna:
en 1994, “Clementine”, y más tarde “Lunar Prospector”, pero ambas
dieron resultados ambiguos.
Nuevos intentos
Por lo expuesto, desde la entidad estadounidense antes citada se lanzará
este año una expedición de reconocimiento lunar, y en 2009
se pondrá en órbita un satélite de detección
y observación de cráteres lunares para probar la existencia
de hielo de agua en los polos lunares. Encontrar este elemento en los
cráteres sería fundamental para la instalación de
futuras bases porque permitiría que los astronautas calmaran su
sed y crearan combustible a partir del hidrógeno. “Si se confirma
la existencia de hielo polar, el consenso científico girará
en torno a la idea de que los hielos polares se produjeron con agua externa
a la Luna (proveniente de meteoritos y cometas). Sin embargo, los resultados
de nuestro estudio sugieren que esos hielos, si existen, pueden haberse
formado por procesos de desgasificación durante eventos magmáticos
en la Luna y, por lo tanto, el agua podría ser endógena
al satélite natural de la Tierra”, agrega. Los próximos
pasos son determinar la distribución de las rocas ricas en volátiles
para establecer si es local o general sobre toda la superficie lunar;
cuáles son los isótopos de hidrógeno, cloro, azufre,
carbono y nitrógeno para tener una idea del origen de los volátiles
y reconocer si los de la Tierra tienen el mismo origen que en la Luna.
Entre dos tierras
En 1985, Alberto Saal se recibió de licenciado en CsGs en la Fcefn
de la UNC, y en 1993, en la misma Facultad y con apoyo del Conicet, se
doctoró en esa disciplina. En nuestro país trabajó
en el Instituto “Miguel Lillo”, de Tucumán. En 1994, presentó
su Master in Science en Geochimica en el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT/EE. UU.). En 2000, presentó su segundo doctorado
en Geochimica en el MIT - Woods Hole Oceanographic Institution. En la
actualidad, se desempeña profesionalmente en los Estados Unidos,
donde reside desde 1991, habiendo trabajado en las instituciones antes
mencionadas. Realizó el postdoctorado en el Lamont Doherty Earth
Observatory (Columbia University). Hoy, es profesor en la Brown University
e integra el Departamento de CsGs de esa casa de altos estudios, donde
analiza planetas junto con un equipo de científicos. En enero de
2009, Saal volverá a la Argentina para determinar contenidos de
volátiles en las rocas volcánicas de los Andes junto con
Erik Hauri. La investigación será financiada por la Fundación
Nacional de Ciencia (NSF/EE. UU.), y recibirán la colaboración
de Edgardo Baldo, del Departamento de Ciencias Geológicas de la
UNC.
Fuente: Prosecretaría
de Comunicación Institucional de la UNC.
Adaptó:
Lic. Enrique A. Rabe (ÁCS/CCT
CONICET Santa Fe).
© UNC - CCT CONICET Santa Fe